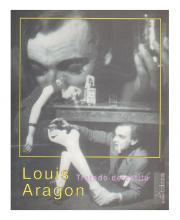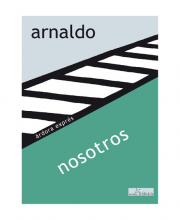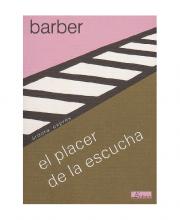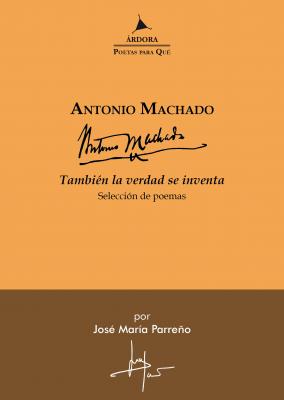
por José María Parreño
Más difícil que rescatar a un poeta del olvido es rescatarlo de la banalidad. O de la gloria, si es que no son lo mismo. Decenas de recopilaciones y estudios avalan la calidad de la obra poética y el valor moral de la trayectoria de Antonio Machado (1875-1939). Eso lo ha colocado en un altar tan alto que parece un trastero. Pese a todo, sucesivas generaciones de poetas han buscado allí su dicción personal y su hondo sentido ético. Además del consabido poeta civil, Antonio Machado fue un extraordinario poeta del paisaje, un geógrafo de la belleza. Y también y, sobre todo, un gran poeta del amor. Como sucede con los clásicos, su lectura es menos un deslumbramiento que una confirmación. Lo que hallamos en Machado lo intuíamos, pero no lográbamos decírnoslo; por eso se convierte en una compañía que apetece frecuentar. A finales de los cincuenta, preso, el poeta Jesús López Pacheco se lamentaba: «¡Es tan triste / estar solo en la cárcel sin Machado!».